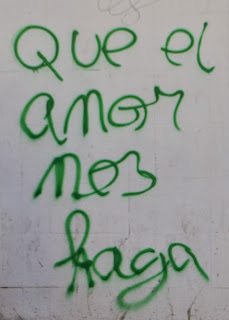El universo de los sordos por una periodista que estudia lenguaje de señas.
—Hija ¿estás sorda? —me
preguntaba mi madre cada vez que llegaba del trabajo. Se acercaba al sillón
donde estaba acostada mirando los dibujos animados y me daba un beso en la
frente. Acto seguido bajaba el volumen del televisor. Decía que escuchaba con
el sonido muy alto y que miraba muy de cerca la pantalla. Si bien la mayoría de las veces no sentía el
ruido de las llaves en la cerradura y me sorprendía su llegada, yo no notaba que escuchara mal. Pero mis padres se
dieron cuenta de que a veces no respondía ante
un primer llamado y que también preguntaba
muchas veces "qué". Tomaron
estas señales como alerta y sospecharon que algo andaba mal en mis oídos.
Ya desde bebé
había sufrido muchas infecciones en el tímpano. La otitis, muy común en los
niños, era un clásico en mi libreta sanitaria. Cada dos meses la padecía. Unas gotas de antibiótico en el oído y un tiempo sin
bañarme era la solución que proponía el pediatra para evitar complicaciones. Mientras
que mi madre me tumbaba de lado sujetándome las manos, mi padre me tiraba la
oreja ligeramente hacia atrás y con paciencia me echaba el número exacto de
gotas aconsejado, aunque no siempre funcionaba. Una vez ronqué tan
fuerte que mi tía preguntó quién era el hombre que estaba durmiendo en mi habitación.
—¿Cómo que es Gilda? Parece el ronquido de alguien
que fumó toda la vida, pobrecita la nena —dijo.
Yo era un bebé.
Como
los episodios de otitis seguían siendo recurrentes mis padres
decidieron acudir a un especialista. El
otorrinolaringólogo les ordenó hacerme una audiometría,
que sirve para determinar si una persona oye bien o no. En ese entonces tenía
seis años. El doctor me llevó a una cabina insonora: el piso estaba
alfombrado y tenía las paredes cubiertas de paneles enchapados rellenos con espuma.
Me senté cómodamente y me indicó
ponerme unos auriculares que estaban colgados de la pared.
—¿Podés escuchar este sonido? —me preguntó a la vez que él apretaba unos botones de
distintos colores. El especialista, detrás de un
vidrio, reproducía una serie de sonidos de mayor a menor volumen y yo tenía que
levantar la mano cada vez que los escuchaba. Para mí fue un juego que duró
veinte minutos; desde adentro de la cabina jugaba a ser periodista. En mi
imaginación le hacía señas al operador para grabar el programa en el estudio de
radio.
Al final los resultados de la audiometría mostraron que tenía una
disminución en la audición y los médicos aconsejaron operarme. Decidieron
ponerme diábolos, unos tubitos que se colocan en
el oído y que son más pequeños que un grano de arroz. Fue en la Clínica del
Niño durante un verano. Una enfermera me hizo soplar un globo rojo y después no
me acuerdo más nada. Mis padres recuerdan que duró unos pocos minutos. La
anestesia general me impidió sentir cómo primero me hicieron una incisión en el
tímpano y luego me extrajeron el moco para después terminar poniéndome los
diábolos y así permitir que el oído se ventilara. El doctor nos había dicho que se caerían
solos después de unos meses. Pero no fue así y al año él mismo me los sacó. Por
fin me deshacía de ellos, o al menos eso creí.
Porque en realidad los diábolos quedaron en casa. Los encontré, luego de muchos años, dentro de una pequeña caja verde. Yo estaba buscando unos aros y ahí estaban ellos, mis aparatos correctivos, junto a mis dientes de leche. Mi vieja aún los conservaba. Habían sobrevivido a diez mudanzas y tres inundaciones. Los miré como si fueran dos acertijos. Como si guardaran información sobre mí.
***
Como en todas
las primeras clases hubo una breve introducción de los profesores y de los
alumnos. La particularidad de ese taller era que el profesor era sordo. Gustavo
—tez oscura y rostro cuadrado cubierto de barba— se presentó haciendo una sucesión rápida de
movimientos con las manos. El primer contacto me resultó caótico y hasta
paralizante. No le había entendido nada. A su lado Soledad, una intérprete de
rulos color caoba, le dijo —en señas— que lo hiciera más despacio. Entonces él con
paciencia dibujó en el aire un tacho de pintura grande, metió un rodillo y
pintó sobre una pared imaginaria. Además de sordomudo, era pintor.
Gustavo luego
nos hizo sentar en ronda para leernos los labios y nos enseñó el abecedario en
LSA. Letra por letra, lentamente, movía sus manos en varias direcciones.
Nosotros lo imitábamos concentrados y en silencio. Parecíamos mimos. Después,
uno por uno, teníamos que pasar al frente para deletrear nuestro nombre. Cuando
llegó mi turno pensé en lo me suele pasar siempre que me presento. Gilda es un
nombre poco común en Argentina y se relaciona con dos famosas. Según los años
de la persona que me escuche decirlo pueden ocurrir dos situaciones: o
relacionan el nombre con la película de Rita Hayworth o lo conectan con el
nombre de la cantante bailantera y me piden que les cante una canción. En ambos
casos, todos sienten que tienen que hacer algún comentario al respecto. Y
cansa.
Pero esa vez fue diferente. En un mundo
de sordos, Gilda —la bailantera— no existe. Deletreé mi nombre con miedo a
equivocarme. Agradecí incluso que fuera un nombre corto. De repente vi que
Gustavo sonrió y movió sus manos con los
cinco dedos abiertos a la altura de la cabeza; lo miré desconcertada.
—Está
aplaudiendo, lo hiciste muy bien. Ahora te va a elegir un apodo. Cada persona que forma parte de una comunidad de sordos
tiene una seña diferente que lo identifica. Los sordos tienden a ponernos un
apodo en vez de llamarnos por los nombres. Lo eligen casi siempre por algo
visual. El mío es así —dijo Soledad y
se golpeteó la nariz con el dedo índice. En ese lugar tenía puesto un aro.
Gustavo se tomó la
pera, me miró de pies a cabeza, y se detuvo en mi cuello. Era un jueves otoñal
y estaba empezando a hacer frío por lo que yo llevaba puesto un pañuelo grande
y azul. Haciendo mímica se enredó una bufanda en el cuello y me explicó que si
frotaba el dedo mayor con el pulgar y movía la mano en forma horizontal a la
altura de la boca en lengua de señas eso significaba azul. Fue mi primer apodo:
pañuelo azul.
Pero llegaron los días
primaverales, en el aula hacía calor y dejé de usar el pañuelo. Con el correr
de las clases conocí a otros sordos que no entendían el por qué de mi apodo y decidieron cambiármelo por uno que me
identificara más. Entre cargadas de fútbol se enteraron que desde chica soy
hincha del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. Desde entonces saben muy bien
cómo llamarme. Cada vez que lo hacen simulan con sus manos una trompa que sale
desde la boca y la nariz. Es la trompa de un lobo: ese —“lobo”— es el apodo con
el que nos conocen a los hinchas de Gimnasia.
***
Llegué
a mi apodo final —Lobo— conociendo ya las claves básicas de la lengua de
señas. La piedra fundamental la había puesto una
profesora, una tarde fría de agosto, cuando se puso de pie, se acercó al
pizarrón y con un fibrón rojo anotó:
*Español
= Ayer yo fui a la casa de mi abuela
*Lengua
de Señas Argentina = Ayer yo casa mi abuela ir
“La gramática entre el español y la LSA es diferente” dijo la mujer
con sus manos. Como estaba oralizada la acompañaba una voz fuerte que salía expulsada como por un tubo.
Como cualquier lengua, la de señas
también tiene una gramática particular. En español se usa sujeto, verbo y
objeto. Y muchos modos y tiempos verbales. En cambio la gramática de los sordos es más
simple. Primero sacan lo que no les sirve: artículos, contracciones y algunas preposiciones.
Después pasan el verbo al infinitivo y lo ponen al final de la oración. Es muy
importante marcar con las manos el tiempo (pasado, presente, futuro) y quién
realiza la acción.
Todo esto me lo enseñó el
año pasado aquella profesora sorda. Se llamaba Laura, tenía cuarenta y
largos, llevaba el pelo rubio con flequillo y
usaba anteojos. Veinte años atrás, cuando ella había terminado la secundaria, había
querido ser maestra para chicos hipoacúsicos. Le gustaba enseñar a los más pequeños: a
los de tres, cuatro y cinco años. Pero cuando se fue anotar al Profesorado de Educación
Especial no la dejaron.
—Me rechazaron por ser discapacitada —balbuceó y al mismo tiempo con sus manos hizo la
seña de discriminación: mantuvo la mano izquierda con la palma para arriba y
con la mano derecha la barrió.
En un comienzo, esa condición no
afectó su escolaridad: Laura de chica iba a un jardín de infantes “normal”. Pero
cuando pasó a primer grado la cambiaron a una escuela especial. Había crecido en
un país y una institución escolar que no daba cabida a los sordos. En ese
entonces no había
proyectos de integración como los hay ahora. En la escuela Santa María aprendió
la lengua de señas.
“Me fue muy fácil”, contó en la clase y sus
manos bailaban mientras asentía con la cabeza.
Hoy, veinte años
después, se anotó en el Instituto
Superior de Formación Docente y Técnica Nº 9 de la ciudad de La Plata. Allí dictan el Profesorado
de Educación Especial con orientación en alteraciones sensoriales: hipoacusia y sordera. Sus compañeros
de trabajo la alientan. Y su familia, compuesta por su esposo sordo y dos hijos
oyentes que ya van a la universidad, también la apoyan.
“Ahora estudiar me cuesta un poco más, perdí muchas
palabras” reconoce
Laura a través de una rápida sucesión de señas. Sabe además que, de continuar
la carrera y hacerla en término, se recibirá dentro de cuatro años, cuando ella
tenga —hace cuentas—
51
años.
Hace el gesto de un bastón y se ríe con
fuerza.
***
—Estudien,
pregúntenle a Laura las dudas y practiquen mucho con sus compañeros. Acuérdense
que el próximo jueves tienen el examen —dijo
Valeria, la intérprete que acompañaba a la profesora sorda en el segundo año de
las clases.
Ese jueves había
clase de repaso.
—No me acuerdo nada de geografía, ¿Te acordás como era México? —me preguntó una
compañera que se llamaba Lucía. Se había anotado porque su mejor amiga de la
facultad era hija de padres sordos y cada vez que ellos le convidaban un mate
cuando iba a estudiar Lucía se quedaba afuera de las conversaciones.
—Esperá que me fijo en mis apuntes —le contesté.
Abrí mi cuaderno. Era similar a un diccionario.
Ponía la palabra y después de ella una descripción lo más puntillosa posible
para no olvidar ningún detalle de la seña: el movimiento, la dirección, la
ubicación
y la orientación de las manos. En una
fotocopia también tenía mi ayuda memoria con las configuraciones que nos habían
enseñando el primer año. Eran dibujos que mostraban las posturas de la mano al momento de realizar una seña.
—Acá encontré la
clase de geografía —dije. Había
garabatos y tachaduras.
Cuando me detuve en la descripción de México me reí sola. Algunos compañeros
tenían una gran facilidad para dibujar las manos y sus posiciones y así tomaban
apuntes. Pero como yo era mala dibujante, a veces mi técnica consistía
solamente en anotar la palabra y
escribir lo primero que se me venía a la mente. En la descripción del país del
tequila había escrito: “pistolitas al cielo”. Entonces hice una “L” con el
índice y el pulgar, en forma de pistolas, y las agité al aire arriba de la
cabeza.
Por suerte no era la única que hacía
esto.
—Mayo es como una
gallina con frío —dijo Mercedes,
una compañera que se transformó en amiga. Luego con los codos flexionados cerró
los puños y tiritó. Ella me contó que le había enseñado a su novio LSA y lo
utilizaba en su vida diaria. Cuando iban juntos a un boliche y la música estaba
muy fuerte le hablaba con las manos. Así le pedía que le comprara una cerveza o
le avisaba cuando iba al baño. Otras veces, cuando jugaban al frisbee armaban una jugada en señas y los contrincantes nunca
se enteraban.
Así entre mates pasaban las clases,
jugando a quién hacía las descripciones más ingeniosas. Excepto Milena, una
chica de ojos grandes y oscuros que no tomaba apuntes ni dibujaba; ella
prefería mirar fijo a la profesora sorda y acordarse las señas. Tenía una muy
buena memoria. Su apodo —que se hacía marcando sus
cejas anchas— hacía referencia a su descendencia turca. Era —es—de Mármol, una localidad del partido de Almirante
Brown en el Gran Buenos Aires, pero cuando terminó la secundaria se mudó a La
Plata para estudiar en la universidad. Al poco tiempo dejó la carrera; sentía que
no tenía constancia para el estudio y entonces se dedicó a trabajar. Consiguió
un puesto en la mesa de ayuda del Poder Judicial de la Provincia de Buenos
Aires.
Un día
cualquiera, en su trabajo, sucedió un imprevisto. Un hombre se acercó a pedir
ayuda sin emitir palabra.
—¿Qué necesitás? Discúlpame
pero no te entiendo —le dijo Milena cuando
el hombre intentaba expresarse. Llevaba papeles, venía de otro juzgado y ella no
sabía quién era, qué quería y a dónde tenía que llevar lo que tenía en la mano.
La situación la inquietó. Y ese mismo día supo que había un aprendizaje en el
que sí podía ser constante: el del lenguaje de señas. Empezó de inmediato. A las
semanas siguientes, cuando se volvió a cruzar al hombre sordo, pudo hablarle
con las pocas palabras que le habían enseñado. Y sintió que, por primera vez en
su vida, valía la pena estudiar.
***
Vine a ver a Mabel Remón —una mujer morocha y de pómulos pronunciados— para que hable de su intemperie. En la mesa de su despacho hay unos
cuantos papeles, un pote de yogurt light, un florero y un portarretrato en el
que se la ve abrazada a la presidenta. Desde hace años Remón traduce los
discursos de Cristina Fernández De Kirchner. Su eficiencia es tal que en 2012
Remón se hizo
conocida mediáticamente por su resistencia física bajo el incorrecto apodo de «La Muda». Sucedió en
marzo del año pasado, cuando Cristina Fernández abrió las sesiones
legislativas con un discurso de más de tres horas que fue transmitido y
traducido en simultáneo, y que transformó a Remón —y a sus colegas que señaban para el
canal del Estado—
en blanco de una larga serie de ironías en Twitter.
#LaMuda bailó el "Aserejé" y nadie se dio
cuenta.
Para mí a #LaMuda le llego su momento en una lista,
que se yo… la gente ya la conoce.
¿A qué minuto, lo de #LaMuda empieza a calificar
como Trabajo Esclavo? #CadenaNacional
Sin embargo esa burla tuvo su
contrapartida. Alguna gente empezó a aprender lenguaje de señas probablemente
impulsada por la visibilidad que tuvo esta práctica en los medios. Hoy, por
ejemplo, el primer módulo de la Asociación de SordoMudos La Plata tiene ochenta
personas en comparación con los veinte compañeros que empezaron conmigo tres
años atrás. Y la Municipalidad de Quilmes hoy cuenta con 190 inscriptos que
estudian lenguaje de señas.
Pero no vine a
hablar de eso con Remón. Vine a hablar de la ley.
—Es
difícil explicarle a un sordo qué es debido y qué no —dice
Remón en su despacho—. ¿Lo aprende
desde pequeño en su casa? A grandes rasgos, en temas penales, puede saber que
el homicidio y el robo están mal pero en otros temas judiciales por lo general
no es participe ni siquiera de conversaciones de este tipo y eso puede ser
perjudicial para el sordo que puede cometer un acto de esa naturaleza sin saber
que está mal, y después ir preso. Es el estado el que le tiene que dar la
información adecuada.
Remón es la encargada
de explicarle a un sordo todo el procedimiento judicial de principio a fin.
Sabe hacerlo, a grandes rasgos, porque su vida entera ha consistido en traducir
el mundo. Remón es hija y sobrina de sordos. A los tres meses, como si la
anotaran en un club de fútbol, sus padres la hicieron socia en ASAM, la
Asociación de SordoMudos de Ayuda Mutua. Habló primero con las manos y después con la voz. Se crió en una casa sin radio y
sin timbre. Y tuvo su primer acercamiento al lenguaje jurídico a los nueve
años, cuando falleció su padre y hubo que interpretar la sucesión. No había nadie especialista en el tema y tuvo
que ser ella misma la que tradujera el juicio.
—La que iba a los despachos de los abogados era yo. También
era la que siempre acompañaba a los amigos sordos de mi familia cuando tenían problemas
con la ley —recuerda Mabel y mientras me muestra sus manos parece recordar aquella imagen grabada
en su memoria. Se
vio entre hombres de trajes oscuros traduciendo partidas de defunción en Tribunales
y aprendiendo a mediar con la justicia.
Con
el paso de los años, se preparó para el ámbito judicial, terminó diplomándose como
la única perito intérprete de sordos de Argentina y fundó ADAJUS.
—Desde
entonces asisto a las personas sordas para que puedan defenderse y, en muchos
casos, incluso para que sepan de qué se las está acusando —explica Remón mientras atiende el
teléfono. Es un celular rosa y tiene un mensaje de texto. Remón lo
lee. Un sordo —dice después— la está necesitando.
***
Las manos de Mabel Remón son ágiles. Las mías —noto—
también. Ya estoy en tercer año y con el tiempo y la práctica las manos se
educan. Los dedos se moldean y se ablandan. E incluso, y aunque suene raro, uno
hasta se termina acostumbrando a las manos de sus profesores. En primer año
pasé por las manos rústicas de Gustavo —el pintor—, en segundo vinieron las
manos delicadas de Laura y ahora me estoy habituando a unas nuevas, las de
Sandra. Ella es la profesora del Taller de Interpretación que decidí anotarme este
2013, después de haber hecho por dos años el Curso de Auxiliares de la Comunicación en LSA.
Sandra no
escucha, pero habla hasta por los codos. Hacerlo —se nota— le significa un
esfuerzo mental importante. Sandra
es retacona y tiene el pelo castaño con rulos. Lleva colgado los anteojos al
cuello y usa muchos anillos en sus dedos cortos. Las manos de Sandra vuelan.
Con ellas —y con ayuda de su voz— Sandra cuenta que sus padres le contaron cómo
empezó todo: fue su abuela la que se dio cuenta de que ella, Sandra, era sorda.
Fue una noche de tormenta en su casa de Tres Arroyos. El
viento golpeaba las ventanas, las gotas de lluvia caían fuertes sobre el techo
y los truenos eran escandalosos. Su abuela, asustada, fue
a ver cómo estaba su nieta en la cuna. Pero Sandra dormía plácidamente. Era una bebé de pocos meses.
Luego de varios estudios los médicos confirmaron la sordera. La madre sufrió
la noticia pero el padre no, ya estaba acostumbrado: su hermano y sus dos
sobrinos también eran sordos.
«Este año cumplo veinte años de casada. Mi esposo es hipoacúsico y trabaja
en una imprenta. Va perdiendo cada vez más la audición por los ruidos de las máquinas» me cuenta con sus manos y su voz trabada y
gangosa.
—Si pudieras hoy escuchar algún
sonido, ¿cuál elegirías? —le pregunto modulando bien los labios.
No hay dudas en su respuesta. Al instante contesta entre palabras y
señas: “escuchar
a mis hijos decirme MAMAAAAAAA”. Se
toma el pecho. El grito se oye como la voz de una extranjera.
De pronto escucho un chirrido
insoportable. Lo veo a Julio, otro sordo de la Asociación, arrastrando una mesa
con patas de metal. Y a Sandra que no entiende mi cara de dolor, y le explico. Sandra
reta a Julio en broma, discuten —también en broma— y se golpetean las
manos despacio, queriéndose callar el uno al otro. Acá las peleas son
distintas: hay que callar las manos y el mayor ataque —o la mayor defensa— es dar la espalda y no mirar.
Sandra gira sobre
su eje, sonríe y sigue con la clase. Hoy, dice, nos toca interpretar un cuento de terror. En breve me
toca a mí. Tengo que contar con mis manos una historia que se llama “No confíes en él” que transcurre en una casa abandonada. No
recuerdo cómo se dice la palabra “abandonada” en lenguaje de señas. Ni siquiera
me acuerdo que me la hayan enseñado. Me pongo nerviosa. En este momento de
pánico pienso en mis amigos, los que no entienden con qué necesidad
estudio señas. Recuerdo cuando me dijeron “lo bueno es que a vos que te encanta
viajar y conocer gente cuando te vayas a Europa y te cruces con un sordo vas a
poder comunicarte”. Cuando les dije que cada comunidad sorda, en cada región,
tiene su propia lengua de señas casi se caen de culo. Pestañeo varias veces y
mi mente vuelve a la clase, como me distraje por unos segundos no sé que
dijeron mis compañeros. Me como las uñas. Recuerdo que la LSA tiene la
particularidad de poder ocultar poco los sentimientos. O sea que todos ellos se
deben estar dando cuenta de mis nervios. En eso veo que Sandra me señala. Me llega la hora de pasar al frente. Me sueno
los dedos y los muevo uno por uno. Abro
y cierro las manos, como haciendo una entrada en calor. Me acuerdo de lo que me han enseñado a lo
largo de estos tres años. Ya está, me digo. A
la palabra “abandonada” la voy a reemplazar por algo simple. Primero voy a
hacer la seña de “casa”, le sumo las señas de los adjetivos “oscura” y “vieja”,
pongo cara de susto y digo que en esa “casa-oscura-vieja”, no vivía nadie. Acordate de lo gestual, me digo
a mí misma. Y de repente, el resto del relato viene solo. Son cinco minutos, bailando con mis manos y las
expresiones de mi rostro, en completo silencio. La cara de susto de mis
compañeros me dice que la narración está surtiendo efecto. Suspiro aliviada.
Cuando
hago la seña de “fin” todos celebran mi logro con sus manos al aire,
aplaudiendo sin sonido. Como la primera vez que les dije mi nombre.